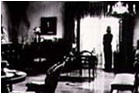Hoy es San Valentín. Lo sé; lo llevo sabiendo desde días atrás, cuando empezaron los sarpullidos. Rojos, como todo lo que se precie de este maldito día. Maldito quizás sea un calificativo un tanto fuerte, pero no se me ocurre ninguno mejor. Al menos en lo que a mí respecta. Me explico. Durante estos últimos años he desarrollado una aversión creciente a este día. Primero porque no me interesa una fiesta puramente comercial. Sí, ya sé que es el tipo de queja que exponen todos los jodidos solterones -y en menor medida solteronas resentidas, que a las otras les importa un pimiento- que no se comen un colín y desearían estar comiéndoselo, o al menos que se lo coman (perdón por el comentario soez; ¡qué coño de perdón si es mi blog y aquí yo digo lo que se me pegue la gana! -perdón por mi lapsus novelero-. ¿Otra vez? No tienes remedio...). En realidad no es que me importe que la fiesta sea puro consumismo, puesto que una de mis tías tiene una floristería y ahora, con tanta cremación, el negocio de las flores está por los suelos; no es mala idea que se le recuerde a la gente que compre flores. Ahora que lo pienso, no debería haber utilizado el argumento anterior; te has dejado llevar por la corriente general de los perdedores; y de los avaros; de los que no tienen a nadie que regalarle nada y de los que no quieren regalarle nada al que tienen.
Vayamos al grano -esto se me ha ocurrido después de rascarme con virulencia los sarpullidos-. La única razón por la que odio San Valentín es la ansiedad que me produce. Sí, ansiedad. Yo siempre he sido muy simple. Soy de las personas que tienen cuatro ideas claras dentro de la cabeza y las siguen a rajatabla. Hic et nunc. El planteamiento es bueno. Al menos la mayoría de las veces. No tienes que pensar, no tienes que vivir en la disyuntiva de la elección. Actúas y punto. Lo que se ha hecho así durante años no tiene por qué hacerse de otra manera ahora. Pero en San Valentín no. Pongamos un ejemplo. Imaginemos Madrid a principios de los noventa. Tengo por fin novia. No recuerdo su nombre... -he dicho novia no amor-...¿Clara? Es posible. Llevamos saliendo X meses (la memoria a largo plazo la tengo chunga). Quedamos para San Valentín en una cafetería. Ella está radiante... y expectante. Espera algo, ¿qué será? Pues un regalo, algo, una flor, unos bombones, cualquier mierda envuelta en papel rojo brillo y con un puto lazo anudado. Yo soy un adolescente salido y no tengo un duro (por entonces no había euros, por si alguno no se acuerda; ni redondeos tampoco joder). Ni siquiera me disculpo, es más, la increpo preguntándole por su regalo. Cortamos en ese mismo instante. Bueno, ella me deja. ¡Qué poco romántico! Año siguiente, misma situación, distinta chica: Raquel. De esta me acuerdo del nombre. Llegué a la cafetería con un enorme -y cursi- ramo de rosas. Ella no me había comprado nada porque no sabía que íbamos tan en serio; es más, se acompleja y avergüenza por no haber tenido el mismo detalle, la misma intención. Me deja allí mismo: no quiero hacerte más daño del que ya te habré hecho. Es mejor que lo dejemos aquí antes de que suframos más. Pasaron dos años porque el anterior corté a mi novia de entonces a principios de febrero (ahí ya empezaron los primeros síntomas de ansiedad). Esta vez preparé el terreno. ¿Nos vamos a regalar algo en San Valentín? Mi regalo eres tú. Lo dijo con una voz tan sensual que me empalmé. Lo siento, pero es la verdad, aunque creo que la satisfacción fue por saber que ese año no iba a fallar. Por si acaso, cambié de café. Escogí uno con reservados inmersos en la oscuridad para regalarnos a nosotros mismos, ¿puede haber mejor regalo que ese? Ella no pensaba así. Se presentó con un regalo espectacular. Yo fui con las manos vacías y unos gayumbos rojos, por si se terciaba un desarrollo intrínseco del amor o ella pensaba hacer uso de su regalo. ¡Qué poco romántico! No significo nada para ti; al menos no lo mismo que tú significas para mí. Me has decepcionado. Esto no me lo esperaba. Cómo has podido humillarme así en este día. Adiós. Al día siguiente tuve mi primer sarpullido.
Como veis, estoy hecho un patán. Al menos lo era. Y aunque aquella fue la última vez que me dejaron en San Valentín, siempre que llega febrero, me asaltan los temblores provocados por el estrés postraumático. ¿Qué cómo lo conseguí? Siempre compro un regalo simbólico tirando a caro y de tamaño pequeño, nada de flores ni peluches, ni mariconadas parecidas. Lo llevo en el bolsillo del pantalón, puesto que el abrigo es susceptible de ser registrado (no os indignéis muñecas, que tipas así haberlas haylas). Si ella no me ha regalado nada porque quedamos en ello, no se lo doy. El regalo me sirve para una fecha señalada más adelante o para otra tía en el caso de que las cosas se tuerzan con esta. Que ella me ha comprado algo aunque quedamos en no comprarnos nada, pues le doy el regalo y situación salvada. Que quedamos en comprarnos algo pero de entre diez y veinte euros y ella me ha comprado algo de mayor valor: pues yo también; que ha sido del valor estipulado, pues se lo doy igual diciéndola que vale veinte euros: la ilusión que le hará cuando vaya a comprobarlo o le digan sus amigas, madres y hermanas que vale más de lo que dije (y encima quedo bien por no hacerle notar que ella me ha regalado algo de valor inferior). Como podéis comprobar esta fecha atufa al romanticismo más sarcástico.
Sin embargo, este año, aún estando soltero como estoy, desearía gastarme todo lo que tengo en mi ángel. Pero no puedo, todavía no es el momento. Aunque estoy tan enamorado que he cometido el sacrilegio de enviarle flores. En realidad le enviado un puto arbusto. Espero que le gusten las azaleas.